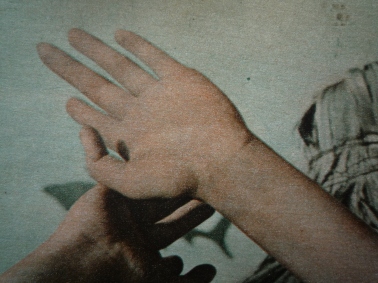Escritura que nace de los tiempos muertos, de la espera entre los sorbos tomados con tranquilidad de una botella de vino. Escritura de polen presta a la fecundación. Escritura de corteza que se quiere racimo brotando abismal en plena primavera. Escritura en ese otro lienzo por donde Alpha Böotis emerge laberinto o ruina circular. Escritura de arena, que como el extranjero, encuentra el ocaso junto a las aves y el descanso en las celdas, donde el eremita se impone ausencia del mundo. Escritura de luz, que separa del lumen inabarcable los pequeños trazos titilantes de una percepción.
La fotografía no como objeto sino como acto, decía, mientras su boca imitaba la intermitencia de las luciérnagas, el pulso a través del cual hacen visible su tiempo. Umbral, anacronía, emergencia de la imagen. El acto fotográfico la abordaba por completo. No le bastaba el gesto mínimo de asegurar el encuadre, la apertura, el tiempo de exposición. Por eso esculpía la luz con todo el cuerpo, durando entera con sus tres faros ojos, con su vientre obturador, con sus manos bellas y luminiscentes, cortando el vaho de la madrugada, besando en concentración prístina, lo visible de lo invisible.
“La luz es el primer animal visible de lo invisible.” José Lezama Lima